Salamanca, Burgos, León, Valladolid (este)
por CSJ
Seguramente existen pocas cosas tan sencillas como el mero hecho de juntar palabras. De la misma forma que pocos actos resultan tan difíciles como el de asociarlas bien.
Esos pensamientos ocupaban mi mente cuando una vez más, como cada mañana a la misma hora, me topé con el cartel de señalización de la autovía con su hierático texto: Salamanca, Burgos, León, Valladolid (este).
Palabras sin verbo, nombres propios sin nexo, información sin noticia, vocablos en los que nunca había reparado; pero que estaban ahí… inalterables.
Nunca tuve necesidad de hacer uso de aquel panel. Mi ruta diaria al trabajo lo hacía prescindible… nunca lo consideré.
Tal vez fuese el matiz viajero que pusiera a la causalidad por encima de la casualidad o quizás que aquél fuese uno de esos días en los que uno se levanta con una percepción distinta de las cosas; no sé si a lo mejor se debió a una de estas encriptadas y enigmáticas conexiones del cerebro o simplemente porque sí; pero el inexpresivo cartel otrora insignificante para mí, esta vez llamó mi atención.
Mi imaginación, la misma que antes vagaba entretenida en componendas gramaticales, voló involuntariamente a otros espacios y a otros tiempos lejanos y no tanto.
Gran Vía (Madrid). Primavera de 1993. El mosaico ingente de personas que deambulan por la calle me arrastra, acogido y a la vez anónimo. Madrid siempre me ha dado esa paradójica doble sensación: la del abrazo y la de la independencia.
Es tarde de Champions y un grupo de aficionados ultras ya van calentando el ambiente según se dirigen a la boca de metro. Cae fina la lluvia, como cantaba Triana, y la gente se mueve despreocupada y con prisas. Personajes de todo tipo y pelaje, grises y estrambóticos, disciplinados e iconoclastas se mueven como peces en una corriente oceánica.
De pronto, las menudas gotas se convierten en pesados proyectiles de agua y una tempestad primaveral se hace dueña de la ciudad. El caos inminente impera, la gente corre a resguardarse en portales, comercios y el metro, y yo, mientras camino, me acuerdo de aquella historia que leí en uno de esos best seller sobre psicología, acerca de un hombre que echaba a correr en una ciudad porque tenía prisa y cómo la consecuencia de ese acto era una reacción en cadena en la que todo el mundo comenzaba a trotar sin saber el porqué.
Me pongo la capucha de mi sudadera mientras observo el espectáculo de todos huyendo en busca de refugio ¿Todos? Todos no; cual aldea gala, un hombre anciano (ahora se diría adulto mayor) en plena acera resiste al acuático invasor.
Dos sencillas sillas de camping, una para él, otra para su gorra, y una mesa plegable repleta de folios constituyen su insurgente barricada.
Un rostro ajado y una poblada barba gris, sus señas de identidad.
Me paro, le observo curioso… sonrío. Me mira y sin hablarme recoge su gorra del asiento libre y me invita con un gesto a sentarme, no sin antes pedirme de la misma forma que me quite la capucha protectora.
Cuando me siento puedo ver que las hojas que pueblan la mesita son poemas, decenas de poesías escritas por él. Seguimos en silencio, impertérritos con nuestras ropas y huesos calados. Me invade una sensación de paz, de armonía con el mundo ¿locura transitoria o encuentro esencial?
Una pregunta del anfitrión rompe el silencio.
–¿Quién eres?
Una respuesta del huésped, es decir yo, rompe la magia.
–Me llamo…
–No, no, no te pregunto cuál es tu nombre, ni qué edad tienes, ni a qué te dedicas, ni de dónde eres, sino ¿Quién eres? –insiste el barbudo.
Otro silencio, esta vez incómodo y largo, demasiado largo. Pienso, me enfrento a mí mismo, busco y me busco, y lo único que encuentro es un tímido:
–No tengo ni idea.
El poeta esboza su primera sonrisa y, tendiéndome la mano, me dice:
–Bienvenido, ya somos dos; pero aunque ignorantes, partimos con una ligera ventaja respecto a toda esta gente que en cuestión de segundos ha desaparecido de la calle. Nosotros dejamos que el chaparrón empape nuestras mentes y nuestros corazones. Desde ahí es más sencillo buscarse a uno mismo, y en esa búsqueda y en el encuentro con los demás está la felicidad… Tiene que llover a cántaros, como decía esa canción, para que todo se limpie, para que huela a lluvia.
La tempestad amaina, me dispongo a irme; emocionado, le doy un abrazo y él me regala uno de sus poemas. En la dedicatoria me escribe: ilusión e imaginación para hacer la revolución. Me voy, me llama y regreso, y me hace un último regalo: su gorra; pero con una condición, la de no usarla nunca cuando llueva.
Selva Amazónica (Ecuador). Época de lluvias de 2011. Me despierto después de haber pasado una noche a duermevela. Llevo unos cuantos años en la selva; pero nunca había vivido una tormenta que despedazara con tanta violencia las doce horas de oscuridad. El amanecer amazónico, otrora espectacular y lleno de vida, me muestra su cara más indómita, la del grito iracundo de la pachamama: cabañas, puentes, edificaciones indígenas arrasadas por la riada.
Hay que ponerse manos a la obra, asegurarnos de que todos estén bien, hacer recuento de pérdidas materiales, recuperar lo que podamos…
…Rostros serios en los hombres (los chicos no lloran), lágrimas contenidas en las mujeres (las chicas tampoco) y sin contener en los niños. Todos nos sentimos despojados; es como si la vida nos hubiese dado un golpe brutal, a traición y por la espalda. Pero la tribu shuar es guerrera, sabe lo que es la lucha, hablan de los espíritus de Tsunki y de Shakaim, y piden a Etsa (el sol) que aparezca; y el trabajo se realiza hombro con hombro.
A media tarde, dos jóvenes aparecen gritando con alegría: otros cinco detrás de ellos portan, aferrándola con fuerza, una anaconda de siete metros de longitud que había quedado atrapada por la inundación entre unos maderos. Todos nos acercamos a ella para sostenerla o acariciarla. Las nukus (mamás) apartan a sus hijos del animal con temor de que, con su sola mirada, chupe la energía de sus pequeños.
Tras el intenso día, cae la noche y, mecidos por el cansancio, una nunkuchích´ (abuela), sentada en un chimpí, alrededor del fuego nos cuenta una historia:
Hace mucho tiempo, en el principio, los shuar vivíamos de la guerra, ganábamos terreno, nos llevábamos las cabezas y las hacíamos «tzantzas», y el jaguar nos protegía.
Hace mucho tiempo, en el principio, los shuar no temíamos a nada. La selva era nuestra, nosotros éramos la selva.
Así éramos, henchidos de soberbia, como un zancudo después de picar… hasta que un día la pachamama se enojó y una noche sin «nantu» (luna), azotó su furia sobre nosotros.
Y durante varios días lanzó su «entsa» (agua) sin cesar. «Etsa» no aparecía y todo se inundó. Los grandes ríos se convirtieron en lenguas que gritaban y nos querían comer. Tuvimos que trepar a los árboles y vivir en ellos, como los «chinki» (pájaros).
Cazábamos desde las ramas, bebíamos de la yúmi (lluvia), pero un día el curare de nuestros dardos y «nankis» (lanzas) se terminó y con él nuestro alimento… No teníamos nada.
Ante la desesperación, imploramos al arutam. Estábamos a punto de morir, el pueblo shuar desaparecería. Y el arutam apareció… La mayor boa jamás vista estaba abajo, en las aguas, esperándonos como una gran «kánu» (canoa). Todos subimos encima de ella para que nos sacase de allí.
La anaconda avanzaba lentamente por el torrente hacia las tierras secas; pero el peso que soportaba era tan grande que poco a poco se iba hundiendo.
Nadie se bajaba, ni los que sabían nadar ni los más pesados. Todos agarrados al lomo del reptil, todos aferrados a la vida; hasta que a unos pocos pasos de la última orilla, el arutam se hundió en el fondo del aluvión, exhausto y fatigado, hasta desaparecer.
El pueblo shuar sobrevivió, pero desde aquel día, cuando uno de nosotros camina por la selva y se pierde, es porque la anaconda le ha hipnotizado para absorber su alma y así poder seguir morando como ama de la selva, la única dueña.
La comunidad poco a poco se retira a sus chozas a descansar. Han oído la leyenda varias veces, pero les sigue inquietando. Me acerco a la abuela, que entona una melodía ancestral y apenas audible de agradecimiento por el día, y le digo:
–Tu leyenda es un viaje
–Todos somos viajeros –me responde–, lo importante es prepararlo, vivirlo y contarlo.
Salamanca, Burgos, León, Valladolid (este)… Y llueve.
—
Puede volver al índice de Lee Los Lunes nº 2 dando clic acá.


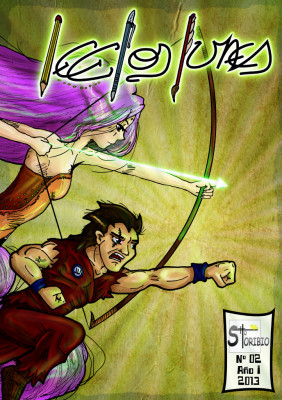




1 pensamiento sobre “Salamanca, Burgos, León, Valladolid (este)”